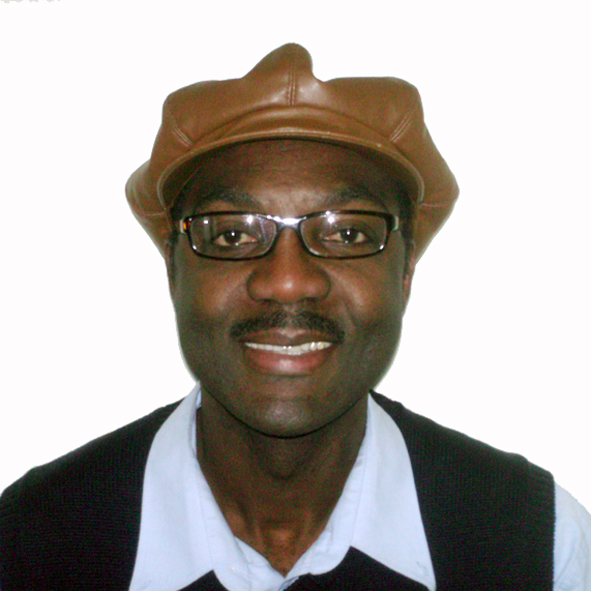Cuando somos niños, muchos escuchamos una frase que parecía exagerada pero encerraba una enseñanza profunda: “Si alguien te dice que te tires de un edificio, ¿lo harías?”. Aquella advertencia buscaba despertar criterio propio y sentido de responsabilidad frente a las influencias del entorno. Era una manera de advertirnos sobre los peligros de seguir ciegamente lo que hace la mayoría. Pero, ¿qué sucede cuando “todo el mundo” decide saltar? ¿Qué ocurre cuando la multitud entera convierte el salto en costumbre y lo anómalo se vuelve normal?
Esa es la lógica del “todo el mundo lo hace”, un dilema moral que se repite en todos los niveles de la vida social. Desde lo más simple hasta lo estructural, se ha instalado la idea de que la repetición colectiva justifica el acto. Y así, la frontera entre lo correcto y lo permisible se vuelve difusa. En la práctica, esta normalización social de pequeñas corrupciones es quizá una de las raíces más persistentes de nuestros males culturales.
La corrupción no siempre adopta la forma de un gran escándalo político o económico. En la mayoría de los casos es silenciosa, cotidiana, casi invisible. Es el funcionario que acepta un “detalle” para agilizar un trámite, el conductor que soborna al agente de tránsito para evitar una multa, el estudiante que copia porque “nadie se da cuenta”, o el ciudadano que se salta una fila porque “solo será un minuto”. Son actos diminutos, casi triviales, pero en conjunto construyen una cultura donde la viveza reemplaza a la ética, y la astucia se celebra más que la honestidad.
Lo más inquietante no es que estas conductas existan, sino que se las justifique. “Así funciona todo”, “no queda otra”, “el sistema es así”. Estas frases, repetidas hasta el cansancio, son los ladrillos con los que se edifica la impunidad moral. Y con el tiempo, la línea entre el sobrevivir y el corromperse se vuelve borrosa. No se trata solo de una falla individual, sino de una erosión colectiva del sentido ético. Cuando lo incorrecto se vuelve habitual, deja de parecerlo.
El problema con el “todo el mundo lo hace” es que crea una ilusión de inocencia compartida. Como si la responsabilidad se diluyera entre todos, y nadie fuera realmente culpable. Pero la moral no se vota por mayoría. La repetición de un error no lo convierte en acierto. De hecho, muchas de las grandes injusticias de la historia se sostuvieron en ese mismo argumento: todos lo hacían, por lo tanto, debía estar bien. La masa como refugio de la conciencia.
Detrás de esa justificación también se esconde un miedo: el miedo a quedar fuera del grupo. Ir contra la corriente implica incomodidad, aislamiento, incluso pérdida. No es fácil ser quien decide no saltar del edificio cuando los demás ya se lanzaron y aplauden su caída. Sin embargo, las sociedades que logran transformarse no son aquellas que aplauden la conformidad, sino las que premian la coherencia. Y esa coherencia empieza en lo pequeño, en el gesto individual que decide no seguir la corriente del cinismo.
La corrupción estructural es la consecuencia final de una suma de pequeñas concesiones morales. Y aunque sea más tentador denunciar lo que ocurre en las altas esferas, lo verdaderamente revolucionario es cuestionar las actitudes que toleramos en el día a día. Porque un país no se corrompe de arriba hacia abajo, sino en todas direcciones a la vez: desde el ciudadano que se aprovecha del sistema hasta el sistema que se aprovecha del ciudadano.
La enseñanza infantil sobre no lanzarse del edificio quizás buscaba algo más que prudencia. Tal vez pretendía recordarnos que el valor de una decisión ética no depende del número de quienes la toman, sino de su propósito. En tiempos donde la trampa se confunde con inteligencia y la deshonestidad con “malicia necesaria”, resistir la inercia colectiva es un acto de lucidez, no de ingenuidad.
El dilema del “todo el mundo lo hace” sigue vigente, y resolverlo exige más que leyes o sanciones. Requiere reconstruir el tejido moral que sostiene la convivencia, ese acuerdo tácito entre ciudadanos que define lo que somos cuando nadie nos ve. No se trata de perfección, sino de conciencia. De comprender que cada pequeño acto tiene un peso, y que la suma de ellos define la altura —o la profundidad— desde la cual decidimos lanzarnos como sociedad. (O)