En 1965 me hallaba de visita en Santo Domingo de los Colorados cuando se inauguró una feria agrícola-ganadera. Mientras observaba al ganado se escucharon unas sirenas y alguien gritó: Ya viene Bombita, apodo que le endilgaban al dictador Guillermo Rodríguez Lara.
Publicidad
El general Bombay y otras anécdotas
La vida política del país está salpicada de curiosos hechos históricos que nos enseñan que, incluso, puede ser divertida.
Publicidad


Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Contenidos relacionados
Lo último en Sociedad
- publirreportaje
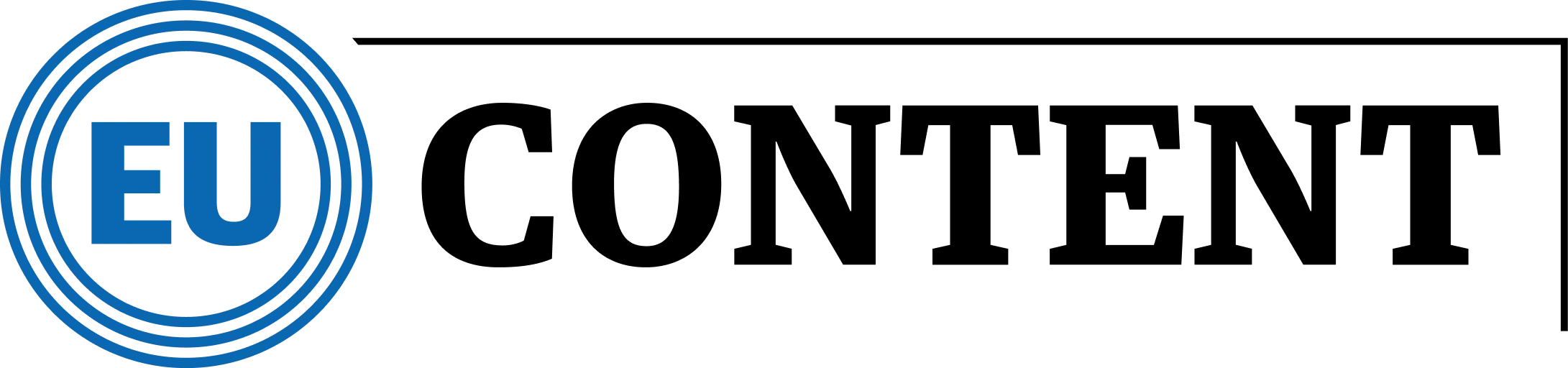
Publicidad
¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?
Lo último
La misteriosa destrucción del Antonov AN-225 Mriya, el avión más grande del mundo pulverizado durante la invasión de Rusia a Ucrania
Mriya significa sueño, en ucraniano. La pérdida de la gran aeronave impactó al mundo de la aeronáutica.
Publicidad
























