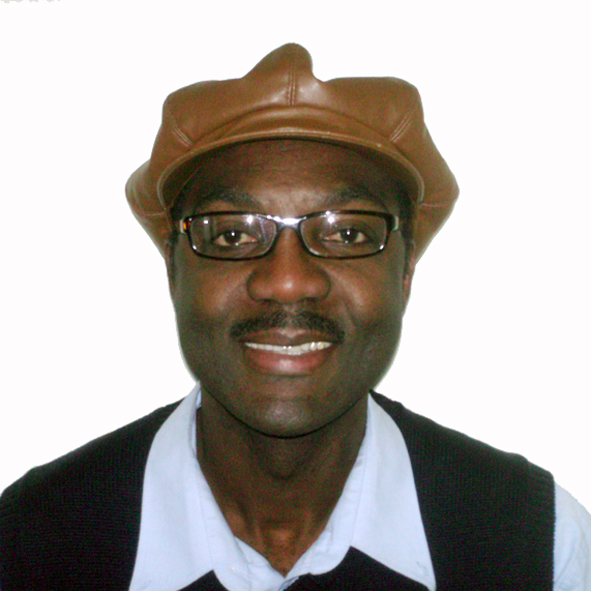Yuval Noah Harari, historiador y gran provocador del pensamiento crítico, sostiene que la humanidad enfrenta un desafío inédito en su historia. Dice que es difícil predecir cómo será el mundo en veinte años y, por lo tanto, cómo prepararse para vivir en él. Tal vez tenga razón a escala global, pero en Ecuador la incertidumbre no se mide en décadas: no sabemos cómo será no solo en una semana, sino en un día. No por la creatividad, la tecnología o la inteligencia artificial, sino porque vivimos en improvisación constante: el clima que cambia sin aviso, los GAO que no dan tregua, la inseguridad, la corrupción, la incompetencia.
En un conversatorio organizado por la UEES con Harari, quedé con la sensación de que algo faltaba en su planteo. ¿Por qué asumimos que los grandes cambios vendrán siempre de los poderosos, de los académicos o de quienes manejan los sistemas?
La evolución parece haber dado ya su veredicto: lo pequeño sobrevive. Ahí están las hormigas, los insectos, las bacterias, los virus…, obstinados testigos de siglos, glaciaciones y catástrofes. En cambio, los gigantes del pasado –dinosaurios y tantas otras moles imponentes– se extinguieron víctimas de su propia grandeza.
La física moderna confirma: lo esencial está en lo minúsculo. La física cuántica revela que la realidad se sostiene en partículas invisibles, casi imposibles de imaginar, pero decisivas para que el universo exista. El misterio y la fuerza no están en lo grandioso que impresiona, sino en lo diminuto que sostiene.
Y, sin embargo, los humanos queremos países más grandes, imperios que se expandan, Estados que exhiban ejércitos y cifras. Corremos tras lo desmesurado como si la majestad garantizara la eternidad.
La historia repite otra lección: todo imperio que se creyó inmenso terminó desplomándose bajo el peso de su arrogancia. Roma, Bizancio, los coloniales… El tamaño no da inmunidad. Lo majestuoso se derrumba con estrépito; lo pequeño resiste en silencio y se cuela por las grietas.
Tal vez el futuro pertenezca no a quienes gritan desde arriba, sino a quienes se adaptan desde abajo. No a los que acumulan grandeza, sino a quienes cultivan resiliencia. La llamada “sociedad del margen”, el lumpen tantas veces despreciado, ha demostrado una creatividad feroz para sobrevivir y reinventarse en la escasez.
La izquierda y la derecha se acusan mutuamente, como si el problema fuera ideológico. La verdad es más simple y más brutal: los pobres cargan con los cadáveres de las promesas incumplidas; los miserables con las sobras de los festines; los expatriados con la nostalgia de una tierra que los expulsó.
Pero ¿y si ocurriera lo impensable?, ¿y si fueran ellos, los excluidos, quienes tomaran la IA en sus manos? Imagino a los desechados usando algoritmos para inventar nuevas formas de vida, para aprender a pensar, sin esperar que otros lo hagan.
El verdadero salto no sería solo manejar máquinas, sino recuperar humanidad: reconocerse, reconstruir los lazos que nos hacen personas. Entonces sí, podrían conducir la locomotora mientras los poderosos siguen discutiendo.
Quizá el renacimiento nacerá en los márgenes, allí donde parece que todo está perdido, pero la vida insiste en abrirse paso. Como la semilla que germina en la grieta del asfalto. (O)