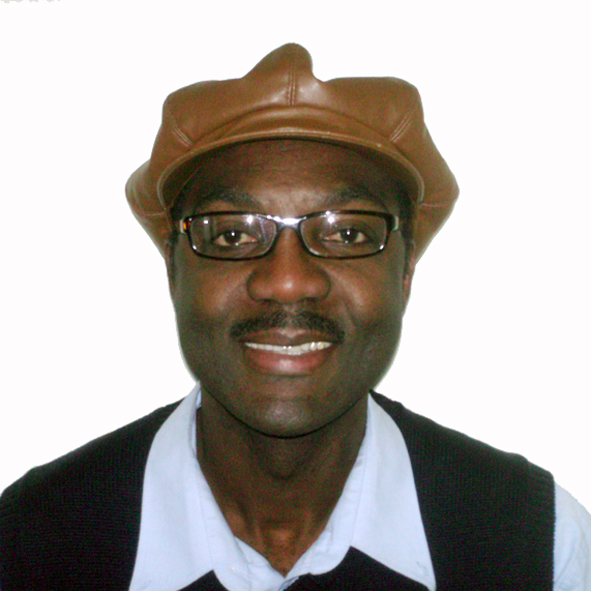Todos los 31 de diciembre dedico por lo menos un pensamiento a Miguel de Unamuno, muerto en 1936 en esa fecha, filósofo español cuyas obras me fascinaron en la adolescencia y marcarían a lo mejor hasta hoy mi pensamiento. Su figura se ha vuelto a poner de relieve gracias a dos películas que, por supuesto, será imposible verlas en el tan culto Ecuador: Mientras dure la guerra, del reputado director Alejandro Amenábar, y el documental Palabras para el fin del mundo, de Manuel Menchón. Esta polémica se ha cocinado al calor de la biografía de Miguel de Unamuno de los esposos Jean-Claude y Colette Rabaté, que con sus revelaciones abrió discusiones que han merecido simposios y mucha prensa. En la vida de Unamuno más que peripecias o aventuras, hay momentos intensos que dan materia a esta narrativa. Pero ninguno tan crítico como el ocurrido el 12 de octubre del año de su muerte en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, momento nodal de la vida del pensador vasco, que explica toda su obra y su existencia.
Al caer la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que lo había perseguido y exiliado, se proclama la república a la que el filósofo adhiere entusiastamente. Se le devuelve el rectorado de la Universidad de Salamanca del que se le había privado en 1914. Pero se iría desencantando de la democracia ante los desatinos sucesivos de los gobiernos. Así, cuando en 1936 se produce el golpe militar lo apoya con matices, pues cree que los alzados en torno al general Franco pueden regenerar la república. Pronto vio que se había equivocado mortalmente, pues hay fusilamientos casi a diario, entre los cuales los de algunos amigos suyos. Repuesto por tercera vez como rector de Salamanca, asiste en calidad de tal al acto del 12 de octubre. Habla al final del evento, respondiendo a las agresiones de discursos previos, de intelectuales convenientemente alineados con las fuerzas franquistas de ocupación. Como no hay una transcripción grabada o taquigráfica, se han dado varias versiones del famoso discurso, pero es seguro que pronunciaría la famosa frase “vencer no es convencer”, refiriéndose a la brutal imposición de los golpistas.
El discurso provocó la exaltada reacción del general Millan Astray, jefe de propaganda del gobierno militar, en la que, según Menchón, amenazaba de muerte al rector. Unamuno hubo de salir del brazo de la esposa del general Franco para no ser linchado por los enardecidos partidarios del alzamiento. Punto para resaltar: al día siguiente, los mismos académicos que un año antes lo habían candidatizado al Premio Nobel, lo destituyen ignominiosamente. Abandonado por todos queda virtualmente en prisión domiciliaria, los republicanos no le perdonaban su apoyo inicial al cuartelazo y los militares desconfíaban de él. Cerrando una época, simbólicamente muere el 31 de diciembre en un confuso suceso, que según últimas investigaciones bien pudo ser un asesinato. Él, que siempre dijo que “la cuestión única” es no morir, demuestra que no teme ser muerto, como bien pudo suceder, por defender posiciones que no gustaban, porque su pensamiento no se alineaba con caudillos ni partidos, sino siempre con la verdad. (O)