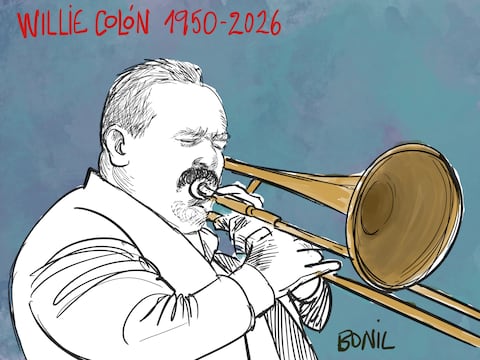Por Ted Gup
Publicidad
'Honestamente, no estaba buscando a una mujer más joven'
Tenía 67 años y el juez estaba por decretar el fin de mi matrimonio que había durado 35 años.


Lo último en Sociedad
Publicidad
¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?
Lo último
Publicidad